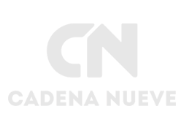El 1º de agosto de 1776, el rey Carlos III de España firmó en San Ildefonso una decisión que marcaría el inicio de una nueva etapa en la historia del Cono Sur: la creación del Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Aquel acto, más que una formalidad administrativa, fue una jugada geopolítica urgente para reforzar la presencia imperial en un territorio codiciado por los portugueses y débilmente defendido por el Virreinato del Perú.
El 1º de agosto de 1776, el rey Carlos III de España firmó en San Ildefonso una decisión que marcaría el inicio de una nueva etapa en la historia del Cono Sur: la creación del Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Aquel acto, más que una formalidad administrativa, fue una jugada geopolítica urgente para reforzar la presencia imperial en un territorio codiciado por los portugueses y débilmente defendido por el Virreinato del Perú.
Hoy, a 249 años de ese suceso, vale la pena reflexionar sobre cómo esa reorganización territorial no solo respondió a los conflictos del siglo XVIII, sino que sembró muchas de las tensiones —y también de las fortalezas— que aún atraviesan a la Argentina contemporánea.
Una decisión política con consecuencias profundas
Pedro de Cevallos, antiguo gobernador de Buenos Aires y primer virrey, recibió la difícil misión de contener los avances portugueses en la Banda Oriental y el litoral. Su éxito militar no solo garantizó el dominio español en la región por varias décadas, sino que consolidó a Buenos Aires como un nodo estratégico del comercio atlántico, dándole un impulso económico y poblacional que la convertiría en el corazón del país que más tarde nacería. También los Ingleses merodeaban en conquista de estas tierras. Pasa el tiempo y con la modernidad contemporánea siguen en el acecho.
En aquellos años, la ciudad apenas superaba los 37.000 habitantes. Hoy, el Área Metropolitana de Buenos Aires supera los 15 millones. Pero ya desde entonces, comenzaba a perfilarse la asimetría que marcaría al país: una capital pujante, con vínculos económicos directos con Europa, frente a provincias interiores dependientes y desconectadas.
Centralización, fronteras difusas y tensiones que persisten
El virreinato fue también una expresión de la obsesión borbónica por centralizar y controlar los territorios coloniales. Las ocho intendencias creadas en 1782 fueron una tentativa por ordenar el espacio, pero también por imponer una lógica europea en una tierra de geografía inmensa y límites mal conocidos.
Esa misma ignorancia —denunciada por el propio Cevallos en relación con las selvas, ríos y cordilleras del norte— fue la que permitió a los portugueses avanzar y consolidar posiciones, mientras las autoridades españolas apenas entendían el territorio que pretendían gobernar. Como consecuencia, el Virreinato del Río de la Plata, que abarcó regiones que hoy pertenecen a Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil, perdió buena parte de su extensión original.
En cierto modo, la disputa territorial, los malones indígenas y el desconocimiento del interior prefiguran muchos de los problemas no resueltos del país federal que surgió después de 1810: el reparto desigual de recursos, la debilidad institucional en las fronteras, la falta de integración real entre regiones.
¿Qué nos dice el Virreinato sobre la Argentina actual?
Es tentador ver el virreinato como una etapa muerta del pasado colonial. Pero su legado sigue vivo en el diseño de las provincias, en el poder concentrado de Buenos Aires, en la desigualdad territorial, y en una cultura política donde aún persisten ciertos reflejos centralistas.
También fue el escenario donde se incubaron los primeros deseos de autonomía y resistencia, desde las reformas ilustradas de Vértiz hasta las rebeliones como la de Túpac Amaru en el Alto Perú. La historia argentina no empieza en 1810: empieza mucho antes, en estas tensiones entre imperio y periferia, comercio y contrabando, centralismo y desobediencia.
En una época donde se debate el modelo de país, el federalismo real y el rol del Estado, recordar el origen del Virreinato del Río de la Plata no es un simple ejercicio nostálgico: es una manera de entender por qué somos como somos. Porque, al final, ningún proyecto de futuro puede construirse sin conocer bien el punto de partida.