 En un mundo que se enorgullece de basarse en el “estado de derecho”, donde las leyes están pensadas para garantizar la justicia y la equidad, es fácil olvidar que detrás de las estructuras legales se esconden tensiones, contradicciones y, en ocasiones, decisiones profundamente humanas, lejos del ideal abstracto de imparcialidad. Es lo que me gusta llamar el “revés del derecho”, esa parte oculta del sistema judicial que revela lo imperfecto del entramado legal, aunque esté diseñado para ser justo.
En un mundo que se enorgullece de basarse en el “estado de derecho”, donde las leyes están pensadas para garantizar la justicia y la equidad, es fácil olvidar que detrás de las estructuras legales se esconden tensiones, contradicciones y, en ocasiones, decisiones profundamente humanas, lejos del ideal abstracto de imparcialidad. Es lo que me gusta llamar el “revés del derecho”, esa parte oculta del sistema judicial que revela lo imperfecto del entramado legal, aunque esté diseñado para ser justo.
El derecho se construye sobre principios abstractos, como la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, y el acceso universal a la justicia. Sin embargo, al enfrentarse a la práctica cotidiana de los tribunales, estos principios no siempre se traducen en resultados que reflejan la justicia esperada. En lugar de ofrecer respuestas claras y definitivas, el derecho a menudo revela más preguntas que certezas. ¿Qué significa realmente la justicia cuando un sistema judicial, aunque democrático, se encuentra plagado de desigualdades estructurales? ¿Cómo puede un juicio, que se presenta como una instancia de verdad objetiva, estar tan influenciado por las dinámicas sociales, políticas y económicas del contexto en que se da?
Uno de los revés más evidentes se encuentra en la relación entre derecho y poder. Las leyes, por más que intenten ser imparciales, siempre son aplicadas dentro de un marco de relaciones de poder. Esto genera situaciones en las que, aunque la ley proteja los derechos de todos, en la práctica hay quienes tienen más acceso, más recursos o más influencia para interpretar y aplicar la ley a su favor. Las personas más vulnerables, por otro lado, son las que más difícil tienen el acceso a una defensa adecuada o incluso a un juicio justo.
Y no olvidemos la paradoja de la “ley sin alma”. La rigidez de las normativas a veces se enfrenta a la complejidad de la vida real, donde las situaciones que llegan a los tribunales rara vez son tan simples como un caso de “blanco o negro”. La ley, en su búsqueda por ser coherente y universal, a menudo se olvida de los matices, de las historias detrás de los casos. El revés del derecho se ve cuando una ley se aplica de forma implacable, sin tener en cuenta las circunstancias personales o los efectos desproporcionados que pueda tener sobre ciertos individuos o comunidades.
Es por esto que la figura de los jueces y los abogados, lejos de ser simplemente operadores de una maquinaria fría e impersonal, son también los intérpretes de las leyes, aquellos que deben equilibrar la letra con el espíritu de la justicia. Pero, como todos sabemos, la interpretación no está exenta de subjetividad, y la posibilidad de que una interpretación “correcta” sea, en realidad, una que favorezca a los más poderosos o favorezca los intereses del momento, no es ninguna utopía.
Finalmente, no podemos ignorar que, más allá de la letra fría de la ley, las emociones humanas juegan un papel fundamental en el sistema judicial. El derecho no es un terreno neutro donde las decisiones se toman de forma puramente lógica, sino un ámbito profundamente humano, donde las pasiones, los prejuicios y las historias de vida se entrelazan con los veredictos. Aquí es donde el derecho revela, a veces, su revés más oscuro: en el terreno de las decisiones que afectan vidas, es fácil que se desdibuje la frontera entre lo que es legal y lo que es justo.
Así, el “revés del derecho” no es necesariamente un ataque al sistema legal, sino una llamada de atención. Nos invita a reflexionar sobre las tensiones inherentes al mismo, a cuestionar si nuestras leyes realmente nos están conduciendo hacia una justicia plena o simplemente hacia una justicia formal que puede resultar distante de los principios de equidad y humanidad que las fundamentan.
*Director-creador del Grupo-Multimedios Cadena Nueve-Periodista-Abogado-Consultor de Medios-Autor de: ‘Delitos en la Prensa’-La Plata,1983-‘La Noticia en Imagen’, Pamplona 1991-‘Lo Mejor de Dios, Ellas’, El Remanso, 2007


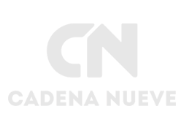
Claro, cuando hay una revolución, por ejemplo, cambia el sistema institucional y el nuevo gobierno impone su “estado de derecho” desde la Justicia Federal; la Justicia ordinaria padece las consecuencias del paradigma: el globalizador (de los bancos) que está terminando, destruyó la Educación; por eso resultó de fácil acceso a las matrículas para destrozar a las instituciones y particularmente a las de la Justicia ordinaria. Por eso los cambios en la Justicia de México, pronto las de USA, hace más de una década la de Rusia, Corea del Norte y también en la de Irán. Porque el nuevo paradigma necesita de altos niveles de estudio (por eso las reformas en las universidades, Harvard liderando, desde el ingreso de la AI) pero también, de gente honesta que nota la diferencia entre la economía privada pero también entre el poder y el poder delegado a las instituciones por aquel. Es decir, estamos transitando de Narnia a la humanidad. Al fin.
Totalmente de acuerdo con el texto de la editorial !!!