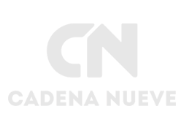El 9 de julio de 1816, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, los diputados reunidos en Congreso declararon la independencia de las “Provincias Unidas en Sud América” respecto del rey Fernando VII, sus sucesores y “de toda otra dominación extranjera”. Esta afirmación contundente, aprobada días más tarde a instancias del diputado Pedro Medrano, buscaba despejar las sospechas de una posible entrega del territorio a poderes como Portugal o Inglaterra, cuyo acecho diplomático y económico ya se hacía sentir en la región.
El 9 de julio de 1816, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, los diputados reunidos en Congreso declararon la independencia de las “Provincias Unidas en Sud América” respecto del rey Fernando VII, sus sucesores y “de toda otra dominación extranjera”. Esta afirmación contundente, aprobada días más tarde a instancias del diputado Pedro Medrano, buscaba despejar las sospechas de una posible entrega del territorio a poderes como Portugal o Inglaterra, cuyo acecho diplomático y económico ya se hacía sentir en la región.
El acto formal de ruptura con España no fue, sin embargo, un acontecimiento aislado ni exclusivamente impulsado por ideales patrióticos. La mirada internacional –y en especial la británica– jugó un papel crucial en los años previos y posteriores a la independencia.
Según la historia los intereses anglosajones encontraron desde el inicio en el Río de la Plata una zona atractiva para su expansión comercial, particularmente luego del fracaso de las invasiones inglesas en 1806 y 1807. La lección fue clara: conquistar territorios era inviable; apoyar movimientos emancipadores, más conveniente.
De hecho, el duque de Wellington ya lo anticipaba en 1806: la única forma de separar a Sudamérica de España era a través de revoluciones internas que luego pudieran ser “amigas” del comercio británico. Así, nació una estrategia de apoyo indirecto: fomentar la independencia sin involucrarse militarmente, pero asegurando, en paralelo, la supremacía económica de Gran Bretaña.
A pesar de esta simpatía encubierta, el reconocimiento oficial de la independencia por parte de Londres se demoró hasta fines de 1824, tras un largo juego diplomático en el que Inglaterra equilibraba sus alianzas europeas, su oposición al absolutismo de Fernando VII y su necesidad de acceder sin restricciones a los mercados americanos. En el camino, el Foreign Office ofreció mediar entre España y sus colonias, proponiendo formas de autonomía que preservaran el comercio británico.
Mientras tanto, los comerciantes ingleses en Buenos Aires ya operaban con plena libertad, dominando el sistema financiero y beneficiándose de una economía abierta a sus productos. En 1822, con la fundación de la Bolsa de Comercio y el Banco de la Provincia –cuyos directorios contaban con participación británica–, se consolidó una relación de dependencia económica que marcaría al nuevo Estado.
Finalmente, en diciembre de 1824, el gobierno británico reconoció oficialmente a Buenos Aires, México y Colombia como países independientes, culminando un proceso en el que la emancipación política coincidió con una nueva forma de sometimiento: la subordinación comercial y financiera a los intereses del naciente capitalismo industrial inglés.
“La cosa está hecha, el clavo está puesto, Hispanoamérica es libre; y si nosotros no desgobernamos tristemente nuestros asuntos, es inglesa”, escribió el entonces canciller George Canning, sintetizando la visión estratégica del imperio.
Hoy, a más de dos siglos de aquel 9 de julio, la historia invita a pensar la independencia no solo como un acto de liberación, sino también como el punto de partida de nuevas formas de autodeterminación, en un contexto global de intercambios mutuos muchas veces algunos sutiles, para el desarrollo y el crecimiento convenientes de todo un país y su gente.